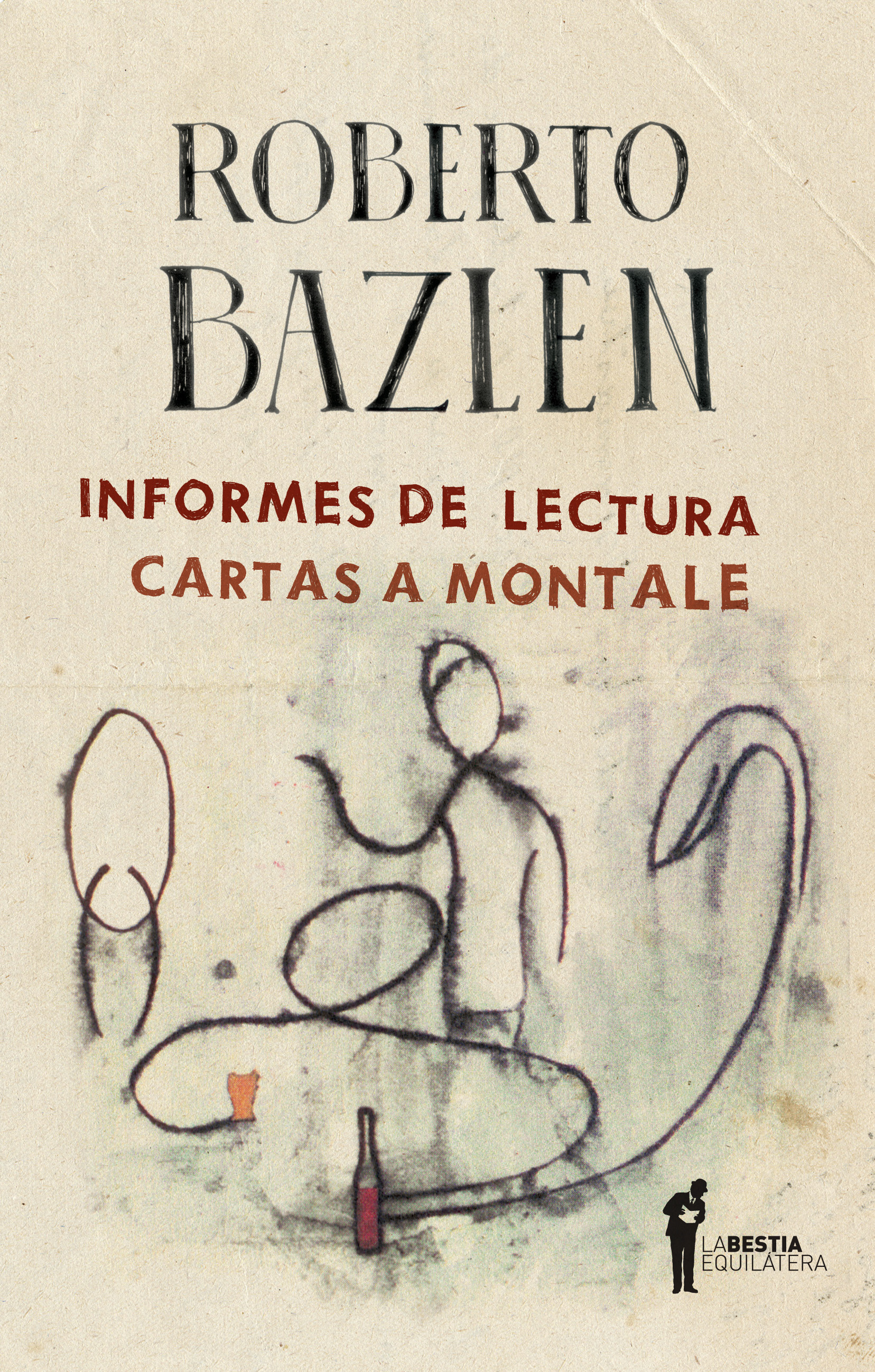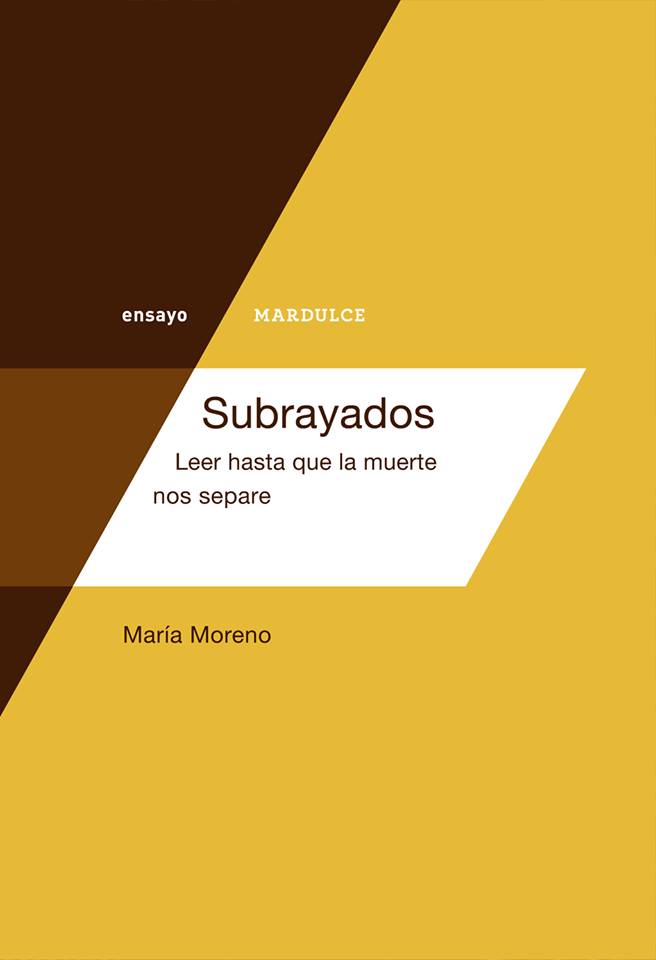Mirando a Miranda
Presentación de Me dijo Miranda
de Federico Galende, de Alquimia Ediciones
GAM, Santiago, noviembre de 2013
UNO
Me sorprendí, hace un tiempo, al enterarme de que Federico Galende publicaría
una novela. Una segunda sorpresa fue saber que la iba a sacar en la colección
Foja Cero de Alquimia, un sello de prosa y verso que sigo con atención. Y la
mayor sorpresa fue cuando, ya por medio de un correo de Guido Arroyo
invitándome a presentarla, me enteré de que la novela giraba en torno al golpe
de estado, al testimonio de un policía que acompañó a Allende en sus últimos
años y, más específicamente, en sus últimos momentos, minutos, casi segundos. Me
sorprendí con esto porque, primero, no suelen darse muy a menudo o con muy buenos
resultados estas incursiones en el ámbito de la narrativa chilena, donde el trabajo
basado en testimonios tiende a ser desdeñado (una buena excepción sería La parrilla de Adolfo Pardo, un buen
vecino para Me dijo Miranda) y,
segundo, me sorprendí porque esta novela chilena que se atrevía a meterse directamente
con el 11 pero sin el imperativo de hacer la Gran Novela de la Dictadura, la
escribía un rosarino de nacimiento, lo que pronto comprendí que no es relevante
y que, de serlo, está en línea con la serie de desplazamientos que caracterizan
a la novela.
Siempre he admirado los textos testimoniales (desde los de Primo Levi y Boris
Pahor hasta los de Hernán Valdés o Nubia Becker) y no considero, como considera
por ejemplo Grínor Rojo (en su prólogo a Las
malas juntas de José Leandro Urbina), que a priori, necesariamente,
digamos, el texto testimonial tenga “limitaciones evidentes, le falte
movilidad, su cercanía respecto de los hechos sea excesiva, el rango de su
penetración escaso, etcétera”. Pero, como sea, sobre todo aprecio los textos de base testimonial, que no son lo mismo
que los testimoniales puros y duros (que efectivamente, salvo excepciones como
las mencionadas y varias otras, suelen ser flojos desde el punto de vista
literario, pero esto es una cuestión de número, un factual: no se debe tanto a
las limitaciones del género en sí como al hecho fortuito, y bastante natural en
todo caso, de ser un género relativamente reciente en la historia y, también,
al hecho de que la mayoría de quienes han escrito testimonios no han sido
escritores, en el simple sentido de no ser sujetos con especial dominio ni del
arte de la palabra ni, a veces, de la palabra a secas: de ahí las
precariedades, a veces extremas, que caracterizan a buena parte, pero no toda, de
los testimonios circulantes.
Como sea, hay ciertos casos para los que prefiero hablar de libros de base testimonial, que son otra
cosa, y entre ellos, pienso, se inscribe a su manera este trabajo narrativo de
Galende. Por nombrar dos libros claves de esta versátil especie, mencionaría
aquí los Cuadernos de Hiroshima de
Kenzaburo Oé, que proyectó y comentó los testimonios hiroshimenses en admirable
secuencia y prosa, y La eliminación,
de Rithy Panh, ese extraordinario e incomparable libro sobre el infierno de los
jemerecitos rojos narrado por uno de sus sobrevivientes en base a su propia
experiencia, así como a sus reflexiones e investigaciones posteriores, incluida
la voz de uno de los represores.
Algo en esa línea es lo que hizo Galende con la voz del policía Juan
Miranda, a quien según la misma novela informa entrevistó, o más exactamente
con quien durante varios domingos y en largas caminatas y comidas conversó.
Cabe aquí recordar que Galende, entre sus labores de profesor y teórico, ha
incursionado con muy buen resultado en la faceta de articulador de voces ajenas;
estoy pensando en su trabajo en Filtraciones,
donde armado de buen oído, generosidad y cierta dosis de paciencia escuchó a
tres generaciones ligadas al mundo del arte para dar cuenta de los cruces entre
las prácticas artístico-culturales y los distintos ámbitos de lo político en
Chile.
DOS
Lo primero que se advierte en la voluntad de Me dijo Miranda es la presencia de parte del espíritu bernhardiano.
Invocado o saludado tempranamente en el epígrafe, la decisión de Galende de
transitar algunas de las rutas abiertas por el incomparable genio austríaco se
traduce en tres o cuatro o cinco cuestiones que son claves en su composición, y
que ya Martín Kohan advierte con inteligencia en su epílogo. Primero, el
fraseo, sinuoso, reflexivo, zigzagueante, un fraseo carente de puntos aparte
como no sean las marcas de separación de capítulos que aportan las imágenes de
Gonzalo Díaz. Ahora bien, cuando menciono la deuda que tiene Me dijo Miranda con la prosa de
Bernhard, me gustaría indicar que me refiero específicamente al Bernhard de
Miguel Sáenz, cuyo solo trabajo como traductor del grueso de la obra del
austríaco lo sitúa para mí como uno de los mayores prosistas en español de la
actualidad.
Segundo, y quizá lo más importante en cuanto a la filiación bernhardiana
de la novela de Galende, es la decisión de éste de narrar indirecta, diferidamente,
por rebote, es decir, diciendo lo que dijo alguien de algo, centrando la
atención en uno, Miranda, para hablar de él, sí, pero también de otro (“el
héroe de esta historia es el héroe de la historia, es decir, Salvador Allende”,
dice con razón Kohan). Al ir narrando todo desde una tercera voz que toma nota,
comenta y proyecta, se va produciendo un efecto especular (lo que es notorio al
leer frases como “decía el colega de Miranda que decía el sereno, dijo
Miranda”), y gracias a esa “mediación verbal”, a esas “sucesivas capas de
discursos” (al decir de Kohan), se genera un efecto de historia menor, que es
la única manera posible, a esta altura, creo yo, de contar una historia mayor,
como lo es la del bombardeo a La Moneda y el suicidio de Salvador Allende. Por ello
me parece tan ridícula a esta altura del partido la añoranza trasnochada de una
Gran Novela del Golpe, entendida como una novela totalizante, final, definitiva,
eyaculatoria, una en que coincidiera plenamente lo histórico y su
representación, lo cual es además un imposible. Versiones, acercamientos,
ingresos como por la puerta lateral de Morandé 80 es lo que la literatura mejor
puede ofrecer, en cambio.
Tercero, destaco el impulso de flirtear con la verdad, es decir con lo
“realmente sucedido”, pero elaborando una escritura, para decirlo robando las
palabras con que María Moreno se refirió a Cristián Alarcón, “tan alejada de la
desgrabación como de la cosmética literaria”. Así, parte de lo bernhardiano aquí
es, sobre todo y como bien advierte Kohan, la voluntad de tomar una “justa
distancia”, pues sólo así se puede dar relieve y densidad a los hechos
históricos referidos, sacándolos del lugar común, del relato traumático y de
cualquier tipo de monserga. Y dicha distancia se establece, justamente,
mediante el uso del foco diferido y de la detención en el fraseo, quitándole
urgencia al contenido, demorando los grandes hechos, dándole prevalencia a la
palabra antes que a lo palabreado. Y, por último, tiene de bernhardiano el
trabajo con la simultaneidad de planos: la imbricación en las frases del
presente del narrador conversando con Miranda y el pasado de éste, todo
resuelto con destreza en el uso de las frases intercaladas, en una prosa de
doble tracción. Un caso ejemplar es cuando, conversando con Miranda acerca de
lo levemente desubicado y coloquial que era Allende con sus subalternos, el
narrador intercala lo que al respecto le va diciendo Miranda con el detalle de los
efectos corporales que en cada uno de ellos va surtiendo la sopa de ajo, no muy
sofisticada, que se están tomando mientras hablan.
TRES
En el transcurso de la novela se deja entrever una relación de afecto
creciente, o de estimación cuando menos, entre Miranda y el narrador, relación
que a veces incluso llega a frisar la identificación, y así, según se lee,
“Miranda a veces podía ser yo y podía yo, a veces, ser Miranda”. Pero en cuanto
a identificación, lo que más sorprende es la soledad análoga en que Allende y
Miranda, tan distintos, terminan, leales cada uno como pocos a su propia causa
–causa que no es la misma en uno y otro: la causa de Allende es el socialismo,
mientras que la de Miranda es el protocolo, el honor, el cumplimiento del deber
adquirido, el ejercicio a toda prueba de la rectitud–. Tiene algo, en este
sentido, de cuento moral esta novela, o de reflexión moral más bien porque
moraleja no hay pero sí ejemplos, no edificantes, pero sí emocionantes, de
honor y de valor.
CUATRO
Un aspecto que personalmente aprecio mucho en Me dijo Miranda es que las caminatas entre el narrador y Miranda,
así como los recuerdos de este y en general todos los hechos referidos no
transcurran nunca en la indefinición urbana ni en cualquier parte sino que, al
contrario, estén siempre muy bien situados, ya sea en los viejos cines de Viña,
en las calles de Valparaíso o en barrios viejos de la capital, así como en
aeropuertos, calles y ruinas específicas del extranjero, lo que es destacable
en la medida en que, siempre, los hechos, así como los tonos de las
conversaciones, tienen que ver con los lugares donde ocurren.
CINCO
Cabría enfatizar una cuestión que no faltará quien desdeñe, yo no. Aun
con los visos exploratorios (no experimentales) que en cuanto a construcción,
punto de vista y lenguaje tiene, Me dijo Miranda
no renuncia nunca al viejo arte de entretener, es decir, de mantener la
atención intrigada. Esto está dado por la historia que se cuenta, por supuesto,
que es muy concerniente para cualquier lector medianamente interesado en
nuestro bestial y canallesco pasado reciente, pero sobre todo está dado por el bien
administrado sistema de información por goteo que, sobre todo en la primera
mitad de la novela, va dando cuenta de asuntos y detalles claves y hasta
entonces ignorados por el lector, o bien ofreciendo adelantamientos que surten
el efecto de una intriga en quien lee, por ejemplo cuando se deja saber, de la
nada, que Miranda terminará maniatado en un galpón. Y otra buena parte de la
entretención que Me dijo Miranda
procura está dada por la abundancia de muy buenas escenas, cinematográficas las
del día 11, aunque yo destaco muy particularmente las que se suceden en la gira
intercontinental –uno de los puntos altos de la novela–, que incluye México, Ecuador,
la Unión Soviética, EEUU y Cuba –donde Fidel da una lata histórica y luego una
fiesta inolvidable, en la que puede verse a Allende mojito en mano bailando de
noche en una playa–. Especialmente destaco la escena en que, en Marruecos, Miranda
y un colega se pegan –por separado, hay que decirlo– un baño de espuma nada
menos que en el baño del Príncipe Hassan. Y sobre todo la divertida paranoia
que al día siguiente les baja cuando andan pasados a aromas de tina marroquí y
piensan que el Príncipe y su corte descubrirán la fechoría en que incurrieron,
lo que les obliga a ventilarse disimulada e inútilmente la camisa.
SEIS
¿Es chilena o argentina esta novela? ¿O: es argentino o chileno el
narrador de esta novela? ¿Importa esto? No importa nada, la verdad, pero llama
la atención cierto giro muy trasandino que se da en un par de momentos, como
cuando se lee que Miranda se vino a vivir a Santiago y sólo tuvo casa propia
después de pasar una temporada “en lo de sus suegros”. En “lo de”: siempre
quedan en el lenguaje huellas del lugar de donde se proviene, en el caso de
este narrador, huellas del habla de Buenos Aires, la ciudad a la que se exilia
Miranda y de la que, dice el narrador hacia el final, “yo había partido tiempo
atrás para venirme a vivir a Chile”.
SIETE
Es llamativa la recurrencia de información, no diré freak pero sí insólita,
que se deja caer cada tanto en estas páginas, como cuando el narrador, que
tiende a demorarse en el lenguaje tanto como a dispersarse en asuntos sólo tangencialmente
incumbentes (lo que refuerza la distancia con lo narrado), cuenta que una vez
leyó un artículo donde se decía que si todos los aviones del mundo aterrizaran
en simultáneo, no tendrían dónde estacionar, “de modo que hasta que el mundo
acabe deberá haber una determinada cantidad de aviones volando”. Asimismo, no
escasean las teorías al paso, por ejemplo esta: “El futuro es algo de lo que
también se regresa”, o esta otra, tan sugestiva como dudosa: “Las catástrofes
son tristes, pero en ellas son por primera vez felices las cosas, que
aprovechan ese instante para liberarse de los espacios que las esclavizaban”.
Y es también un narrador ultra lector el que comanda el relato, un
narrador comentador de lecturas que cada tanto se ve aludiendo a una novela, un
artículo o una revista de papel couché que leyó y cuyo asunto, en mayor o menor
medida, viene al caso, pero que, como sea, siempre recrea. Nada de esto
empobrece el relato o lo desintegra negativamente, pues la integridad de esta
novela en buena medida está dada por su tendencia a la distracción, a demorar un
desenlace de antemano conocido, a transitar las palabras sin apuro, a merodear
la tragedia más que a edulcorarla, mistificarla o explotarla.
Añadiría a todo esto el hecho de que se trata de un narrador reflexivo,
autoconsciente y en un punto, no excesivo, irónico, lo que se puede advertir,
por ejemplo, en los pasajes donde duda o relativiza (no sin razón) algunas de sus
observaciones o, más claramente, cuando, narrando el bombardeo a La Moneda, al
contar cómo en medio del desastre Miranda pilla un cigarro y lo fuma, el
narrador deja constancia de lo trillado que le parece, en parte por culpa del
cine, dice, ese tipo de recaída fumadora en la catástrofe, pero, agrega, en honor
a la verdad ha de contarlo. Y es que no siempre la historia es original,
novedosa o del todo singular en sus detalles.
OCHO
De que la voz de Miranda es representada de una manera alejada de la
mera desgrabación da cuenta esta observación que sobre el modo de hablar de
Miranda hace el narrador: “Las cosas las definía despejando las palabras, que
en su boca titubeaban, haciendo que aquello que iban a describir perdiera la
paciencia y asomara por sí mismo”. Pero ese “hablar mal” de Miranda, meramente
transcrito a la página, estoy seguro que no funcionaría. Por ello Galende, de
hecho, lo que hace en esta novela es narrar, darle un relato como chulamente se
dice hoy en política, una cierta linealidad o mejor dicho ilusión de
continuidad, a la voz y al pasado de Miranda, un pasado en el que éste habita
permanentemente, según anota el narrador. Por esto, quizá, es que Miranda se
resiste él mismo a narrar su vida, y lo que hace es soltarle al narrador, en el
transcurso de un cierto tiempo que de repente se acaba pues a Miranda
literalmente se lo traga la tierra, elementos para una biografía, siendo el
narrador quien tiene la tarea de reconstruir, en base a las anotaciones que
tomó en su cuaderno, a algunas fotos, al recuerdo de sus conversaciones con
Miranda y a una que otra indagación que lleva a cabo con terceros posteriormente,
rearmando, no al modo de un restaurador sino al de un planimetrista, el cuadro
de una vida, de una peripecia vital mitad trágica, mitad sencilla, cuyo sentido
culmina, se diluye, en una escena del crimen por todos conocida: el 11 de
septiembre en La Moneda.
NUEVE
No obstante su base testimonial, Me
dijo Miranda tiene algo de ficción conjetural, como el inigualable Agosto de Rubem Fonseca, que narra inmejorablemente,
desde una perspectiva ni del todo histórica ni del todo ficticia, los últimos
días de Getúlio Vargas antes de que, movido por las circunstancias tal como Allende,
se pegara un tiro en 1954.
Por la libertad que de toda conjetura emana, este libro de Galende no
tiene el latoso deber histórico de la fidedignidad total, no es una miniserie
histórica de alguna área dramática televisiva, razón por la cual no hay problema
alguno, por ejemplo, con que se hable en un momento de la novela de un
micrófono de TVN usado en la UP, siendo que el canal nacional, si no me
equivoco, durante esos años era TV Chile, y la N recién se le vino a añadir a
TV en la era de Patricio Aylwin, constituyendo otra de esas medidas cosméticas aylwinistas
como lo fue pintar de verde en vez de negro los autos de Carabineros para
diferenciarse de los años precedentes. Detallitos estatales.
DIEZ
Si, como es fama, al personaje de Proust es el olor de unas magdalenas lo
que lo devuelve a la infancia, en el contexto menos idílico en que transcurre
la novela de Galende, a Juan Miranda lo reenvía de un paraguazo a su infancia
la siguiente magdalenita táctil: durante el bombardeo a La Moneda, para
protegerse, se pone boca abajo, pegando la cara al piso, y entonces recuerda
cuando, a los cinco o seis años, se tiró boca abajo cerca de la cama de su
madre para darle una sorpresa, consiguiendo sólo darle un susto tan grande que
lo hizo merecedor de una cachetada.
En materia de memoria, hay magdalenas menos idílicas y olorosas que otras.
11
Una última cuestión a la que me gustaría aludir es algo a lo que también
hace mención Kohan en el epílogo, y que yo antes había leído justamente en el
demodelor libro de Rithy Panh que mencioné al principio. Se trata de la idea de
una “banalidad del bien”, en oposición o complemento a la banalidad del mal
desarrollada por Hannah Arendt en Eichmann
en Jerusalem.
La “banalidad del bien” es la fórmula con que Rithy Pahn, sobreviviente
al infierno camboyano, se refiere (y homenajea) a su padre, que sin ser
crítico, héroe o mártir resistente, simplemente “se encerró en el lenguaje”:
comenzó a murmurar, luego dejó de hablar, de comer, y murió. “En nuestras
sociedades democráticas –escribe Rithy Pahn– el hombre que cree en la
democracia nos parece ordinario. Incluso aburrido. Por ello, en mi despacho
tengo ante mí un retrato un poco amarillento de mi padre: que haya una poderosa
banalidad del bien. Esa será su victoria”.
No resistir, no luchar no implica necesariamente complicidad ni menos
culpabilidad; no cooperar, no sumarse ni ceder al mal, en cambio, sí constituye
un acto moral, de baja intensidad pero moral. No todos eventualmente aceptarían
manejar o acoplarse, está diciendo en el fondo Pahn y, a su manera, Galende, a esas
maquinarias de eliminación humana que son los totalitarismos. No siempre todo el
horror se debe a simples cumplidores de órdenes, por un lado, ni su derrota a
héroes y mártires, por otro; no siempre el mal ha de ser banal (menos en los
niveles de un Duch, de un Eichmann o de un Marcelo Moren Brito), pero tampoco
el bien siempre ha de ser heroico, épico o grandilocuente: puede ser sencillo,
banal, humano y no sobrehumano, como el bien que representó el padre de Rithy
Panh o como el bien –“discreto, fino y sencillo”, para decirlo en palabras de
Violeta– que también representó Juan Miranda, y del que tan buena cuenta da
esta primera novela de Federico Galende, que nos deja pensativos mirando las
palabras, mirando la historia, mirando la ciudad y mirando a Miranda.