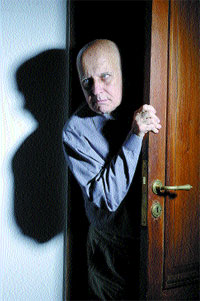CLAUDIO BERTONI,
ZORZALES
FRATERNOS Y SACADAS DE MADRE
Prólogo a la edición definitiva de El cansador intrabajable de Claudio Bertoni, Ediciones UDP, 2008
“Me fui a
Inglaterra en 1972. Lo estaba pasando súper bien en Chile, pero la Cecilia Vicuña , mi
polola de ese entonces, se ganó una beca de pintura del British Council y se
fue a Londres. Tres meses después me fui yo. Con su beca podíamos vivir los
dos, mucho menos que modestamente, pero podíamos. Vino el golpe y en vez de
quedarnos un año en Europa nos quedamos cuatro, hasta que nos separamos, me fui
a Francia y tuve otra compañera ahí”. Con estas palabras Claudio Bertoni ha
resumido sus años europeos, durante los cuales escribió buena parte de los
poemas de El cansador intrabajable I y
II.
***
“En calidad de
testigo, es de una sinceridad excepcional. No expurga ni abrillanta… El mundo
erótico en el que habita es un mundo en el que abundan las relaciones efímeras
y casuales”, escribe W. H. Auden sobre Kavafis, y lo que dice cabe decirlo de
punta a cabo del Bertoni que, hace ya cuarenta años, en 1968, en la calle
Toledo, de Providencia, empezó a escribir los poemas de un resumidero enorme
que con los años daría origen a la publicación de El cansador intrabajable, un libro cuya primera edición (1973) fue
artesanal y londinense.
Bertoni, claro,
no es testigo del acontecer nacional ni literario, sino de su propia vida: es a
sí mismo a quien observa, es de sí mismo de quien escribe, son sus propios
corcoveos espirituales y mentales los que llenan de gracia su escritura. La
llaneza de su lenguaje obedece, antes que a un propósito estilístico, a la
necesidad de contar con claridad lo que le pasa, a condición, sí, de que sea
todo lo que le pasa, sin reservas pudorosas ni posicionamientos heroicos. Cada
vida a Bertoni probablemente le parece única e insólita, pero la suya propia
–suficiente extrañeza ya– acapara toda su atención. El resto existe o no en
función de él. Es, el suyo, el
largo soliloquio de un individuo ensimismado y atribulado: desde fines de los
años 60 escribe a diario y profusamente en cuadernos que va apilando y de los
cuales cada tanto saca puñados de poemas para armar sus libros, incluido éste.
Con El cansador intrabajable I y II, Bertoni
instala un espacio que sus posteriores nueve libros no han sino remarcado y,
escasamente, ampliado. Es el espacio del confesor impenitente que no se toma la
molestia ni de expurgar ni de abrillantar los hechos referidos, y que remeda
prodigiosamente el lenguaje utilizado en el día a día sin caer nunca en la mera
transcripción del habla real. Bertoni, dice Roberto Merino, ha resuelto el
problema de “cómo hablar poéticamente, por escrito, sin alejarse del modo en el
que hablamos –a los demás y a nosotros mismos– todos los condenados o luminosos
días de nuestra vida”. Y efectivamente Bertoni escribe como si estuviera
conversando: “Siento que los traiciono / a Berta y a Bruno / cuando los dejo /
en la noche solos / mirando televisión”. No podía hablar de otra manera una
poesía cuya vocación es ser un diario total, la fijación –casi como ejercicio
terapéutico– de toda una vida, pretensión tan imposible como generosa en
admirables “fracasos”. Elocuente es el poema “En este instante”, donde Bertoni
busca ilusamente fijar lo que en ese preciso momento (el de la escritura) hacen
sus amigos dispersos por el mundo, como si el instante que buscaba retener no
hubiese ya pasado irremediablemente entre el primer verso y el segundo.
No obstante todo
lo anterior, en El cansador intrabajable
I y II se asoma una veta bertoniana no vuelta a explorar, precisamente por
la exacerbación del confesionalismo antes señalado. Se trata de voces no identificables –en último término–
con la de Bertoni. “Fea”, por ejemplo, vendría siendo un monólogo dramático, un
tipo de poema donde la voz que habla no es asimilable desde ningún punto de
vista, ni aun el más pedestre, al poeta o a una versión trasuntada del mismo. Y
están también los poemas dialógicos, como “Night talk” o “Intento de trabar
diálogo con una desconocida”, que recuerdan los parlamentos de las obras
surrealistas que Bertoni leyó de joven.
***
Lo que convierte
a Bertoni en un poeta tan prolijo es su insistencia, su impenitencia, su
insaciabilidad: confiesa pero no se redime, revela para seguir tropezando una y
otra vez con la piedra del deseo o con la piedra del terror, que lo paralizan
y, a la vez, lo mueven a escribir; miedo a la enfermedad, deseo sexual,
aprensión del prójimo, ansia de no ser, terror al exterior (una pulga), terror
al interior (un cáncer), ganas de salir a caminar, ganas de volver.
Por estar
acicateado por cuestiones tan elementales, Bertoni tiene tanto de realismo
sucio e intimista (“Sangrar de las encías / –según tú– / es signo de buena
salud / Aquí estoy entonces / con mi buena salud / y dos tarros de Nescafé /
llenos de sangre hasta el borde / y un tercero / a punto de rebalsarse”) como
de diario espiritual (“Escondo un secreto / que no desea / sino / dejar de
ser”). Como si fuera el Padre nuestro,
cada poema suyo, publicado o inédito, parece una oración que un místico
truncado y un pecador irredento dirige no tanto al cielo como a quien sea que
lo pueda oír o, con más propiedad, leer.
***
Largo y en
prosa, el poema “Malta Morenita” (llamado originalmente “Cerveza Pílsener”)
concluye con un tipo de escena que la poesía chilena no había ofrecido jamás:
“Hasta que supe lisa y llanamente que ya era hora y el semen las emprendió como
un tren subterráneo a través de la uretra y tú saltaste fuera porque no habías
tomado anticonceptivos y yo me tuve que ir de coitus interruptus / Ven a mí /
creo que grité ridículamente con una mano en el culpable impidiendo que cayera
demasiado semen en el cobertor”. Exentas de vetos decorosos, estas
descripciones son, como anotó Enrique Lihn, “cachondeos del goliardo que hace
la alquimia de la delicadeza con los ingredientes fecales del lenguaje”. Y de
la realidad, se puede agregar tras leer este poema atentamente.
La ternura, en
Bertoni, cabe lo mismo o más que las ansías venéreas. Tal vez sea aquello
mediante lo cual Bertoni se compensa; no es un poeta que ame: desea, fantasea,
recuerda, desprecia, pero no tiene poemas de amor duradero. Sí los tiene, en
cambio, de amor fugaz, como “Poema para una vietnamita…”, donde da cuenta del
inmenso sobrecogimiento que le causa la belleza de una ninfa oriental: “Yo soy
el polvo / que pisan tus pies / y beso desde ahí / todos tus pasos”. Pero incluso
cuando el deseo sexual parece replegado (“Hace 9 años el deseo me hacía morder
la almohada / hoy día apoyo tímidamente la nuca / o una de las orejas”), a
Bertoni le queda la ternura, como la del gesto amable que tiene hacia el
heladero que vende bajo su ventana, inapropiadamente, helados en un día frío.
Función análoga
cumple su lirismo y su ocasional musicalidad. Si a versos como “cállate cabro
concha de tu madre” o “me los culeo a ustedes también”, Bertoni no llevara
otros como “un zorzal lleva pasto seco a su nido / como si fuera un manojo / de
floretes de oro para gorriones”, entonces, si no hiciera eso, probablemente
otro gallo –más desafinado, monótono y en definitiva básico– cantaría en sus textos.
Además, tales expresiones muchas veces se entienden sólo como frases vulgares,
y ciertamente lo son, pero en los poemas son también algo más; el verso “qué
mierda tengo en la pichula”, por ejemplo, no se trata de una mera licencia
procaz sino del grito de espanto de un hipocondríaco que, como lo han demostrado
sus sucesivos libros, vive permanentemente temiéndole a su cuerpo, a lo que
está en él y no se ve, a lo que sea que pueda estar pasando en las entrañas o
fallando en el cerebro.
Zorzales
fraternos y sacadas de madre, pues; ese tipo de cruces son los de Bertoni:
mundanidad desatada y azote espiritual, adoración de la madre y de la hija del
vecino, lágrimas y peos, jazz y sirenas de incendio.
***
Remotas son las
influencias que pueden investigarse en Bertoni. Someramente, estas: de los
epigramas latinos, extrae la personalidad; de la poesía china –sobre todo de Tu
Fu y Po Chu I –, el
estilo directo y el ensimismamiento; de la poesía japonesa, principalmente la
de Kobayashi Issa, la austeridad expresiva. De la literatura norteamericana
hereda la desfachatez de Henry Miller, la concisión descriptiva de William
Carlos Williams y el coloquialismo de Frank O`Hara. De los surrealistas obtiene
el horizonte de imágenes y asociaciones libres; y, desperdigados por el mundo,
pueden rastrearse, entre otros, influjos de la valentía reflexiva de Pavese y
de la agudeza de la antipoesía y el texto filosófico breve, desde Lichtenberg
hasta Cioran.
Por otra parte,
está el zen, que para Bertoni ha sido crucial. Lo conoció por medio del libro Budismo zen y psicoanálisis, de D. T.
Susuki y Erich Fromm, y adhirió a su postura en cierto modo antiintelectual: el
zen busca ver y señalar las cosas, pero no las enseña ni las predica porque el
pensamiento muere en la boca. La mayor gravitación del zen en Bertoni es la
idea de que enamorarse de las cosas es la única manera de conocerlas. Por eso,
tal vez, es que no está para grandes cuestiones sino para hablar de sí mismo y
de lo que inmediatamente lo rodea y afecta.
A Bertoni puede
situárselo en un grupo en el que también están Enrique Lihn, Rodrigo Lira y
Raúl Zurita, y no porque compartan demasiado en términos de postulados poéticos,
sino porque, cada uno a su personal modo –Lihn el más versátil–, supo abrirse y
abrir camino después del estoque parriano, el que, contrario a lo que hacen
creer las estadísticas bibliográficas, supuso el mayor cuello de botella para
la poesía chilena, sólo asimilable en su potencia al que antes había roto el
mismo Parra: el de la retórica nerudiana.
De estos tres
poetas, con quién más cercanías tiene Bertoni es con Rodrigo Lira. Nacidos en
la misma década, ambos se alejan tanto de la voz plural y mesiánica de Zurita
como de la versatilidad estilística de Lihn. Bertoni, más ensimismado, y Lira,
más desesperado, comparten también el rasgo de que sus libros sean reuniones
más o menos fortuitas de poemas independientes, y comulgan en el coloquialismo,
del que se ha hablado ya bastante, y en sus respectivas soledades, de las
cuales ellos mismos –y a sus anchas– han hablado en sus versos. Una casualidad
llamativa es que en 1971 Bertoni haya escrito “El grito”, un poema que
probablemente Lira no haya conocido, pero que, como sea, es una versión
sintética y anterior de su texto “Grecia 907, 1975” , donde Lira especula
con pegar un grito colosal por la desesperación en que se halla envuelto. Pero
no es esta curiosidad, por demás discutible, lo que emparenta a ambos poetas,
sino el hecho de que los dos sean autores marcadamente callejeros. No puede ser
insignificante que el primer verso del primer poema del primer libro de Bertoni
diga “cuando en la calle”, fijando de entrada un hecho que los siguientes
libros suyos sólo han corroborado: Bertoni camina mucho en sus poemas, al igual
que Lira. También los vincula –más allá de su sintonía con la juventud– el
humor como elemento cardinal de la poesía, aun cuando, como subraya Lihn, el de
Bertoni sea más luminoso que el de Lira. Para ambos el humor es un necesario e
incluso irrenunciable ducto de ventilación en la negrura en que la vida los
suele tener sumidos. Los chistes de Bertoni están ahí recordando que si escribe
no es porque concibe anchos los límites de lo poético, si no, simplemente,
porque no los concibe. El Bertoni que en el poema “El profesional” se ofrece
para barrer patios se parece mucho –en la mofa de la propia desesperación– al
Lira de “Angustioso caso de soltería”. Por último, en este libro está el poema
“Babieca”, que por su composición recuerda las armazones literarias de Lira, a
quien Bertoni, dicho sea de paso, ha declarado encontrar el mejor poeta de su
generación.
Ahora bien, con
todas sus influencias y cercanías, en El
cansador intrabajable aparece Gardel y no Baudelaire, hay más perros que
poetas y más imperfecciones que endecasílabos.
Merece mención
aparte el poema “Dame ese retrato mío que tienes en la cabeza”, un texto en
prosa de carácter psicológico y asunto fantástico, a la manera de algunos
cuentos breves de Julio Cortázar, de Robert Musil, de Henri Michaux o de
Teófilo Cid. Además, el poema es una rotunda fábula cuya moraleja es la
imposibilidad –para Bertoni dolorosa, casi erótica– de que sus seres queridos
sean capaces de percibirlo como él mismo se percibe. Y es que, como Kavafis,
Bertoni, en último término, no sufre tanto por el garrote erótico ni por el
acecho de la muerte, cuanto por la añoranza de una totalidad, más que póstuma,
prenatal: una nostalgia del pasado histórico, en el caso del griego, y del
pasado personal, en el del chileno. A Bertoni no le van ni el optimismo ni el
suicidio, como si la infancia, y sobre todo la madre, fueran su locus amoenus:
“Volvería al vientre materno
/ como una película vista al revés / y a todo full”.
***
En los círculos
más conservadores, su coprolalia y perversión le han valido la tacha de pueril
o, derechamente, el ninguneo. Pero lo cierto es que Bertoni no concibe otro
modo de escribir que el que anuncia ya en el tercer poema de este libro
(“Escribe sin convicción / poemas de no más de 10 líneas…”).
Asimismo, su popularidad y éxito también le han granjeado un morigerado desdén entre los amigos de lo oculto;
cierto o no, sólo cabe decir que Bertoni es, en cierto grado y gustosamente, un
poeta de masas. La última vez que nos reunimos antes de cerrar la edición de
este libro, me contó –sin saber que yo lo había observado todo atentamente– que
al cruzar la calle lo paró una mujer de 50 años con un hijo en andas y le
preguntó si él era Claudio y, ante la respuesta afirmativa, le besó la mano.
Bertoni llegó iluminado por ese encuentro con una desconocida, casi como si
recién hubieran protagonizado juntos el poema “Malta Morenita”.