A mediados de la década del 20 del siglo pasado, un veinteañero Eugenio Montale dio por acabado un libro, Huesos de sepia, cuando, como poeta, no lo conocía casi nadie, por lo cual, pese a tratarse del que resultaría ser un libro capital de la poesía del siglo XX, para publicarlo el editor Piero Gobetti, ha de suponerse en su favor que a ciegas, esto es, sin conocer los poemas que lo integraban, le exigió al poeta que le garantizase más de 200 suscripciones, esto es, más de 200 personas comprometidas de antemano a comprar el libro. Fea práctica editorial que obligó a Montale a convocar a sus amigos y a los conocidos de sus amigos para alcanzar la meta. Uno de los que lo ayudó en esa tarea ingrata fue, pese a su antisociabilidad (“he limitado al extremo el número de personas que veo, y estoy muy bien”), Roberto Bazlen (1902-1925), un cabal hombre de letras –lector de ojo privilegiado: informador de editoriales, consejero, traductor– que no publicó libro alguno y de quien sus amigos póstumamente recolectaron los informes de lectura para las editoriales Einaudi y Adelphi con que se ganó la vida, así como las cartas que le escribió precisamente a Montale. Ambos libros –los informes y las cartas– fueron traducidos y publicados en un solo volumen este año 2012 por el sello argentino La Bestia Equilátera.
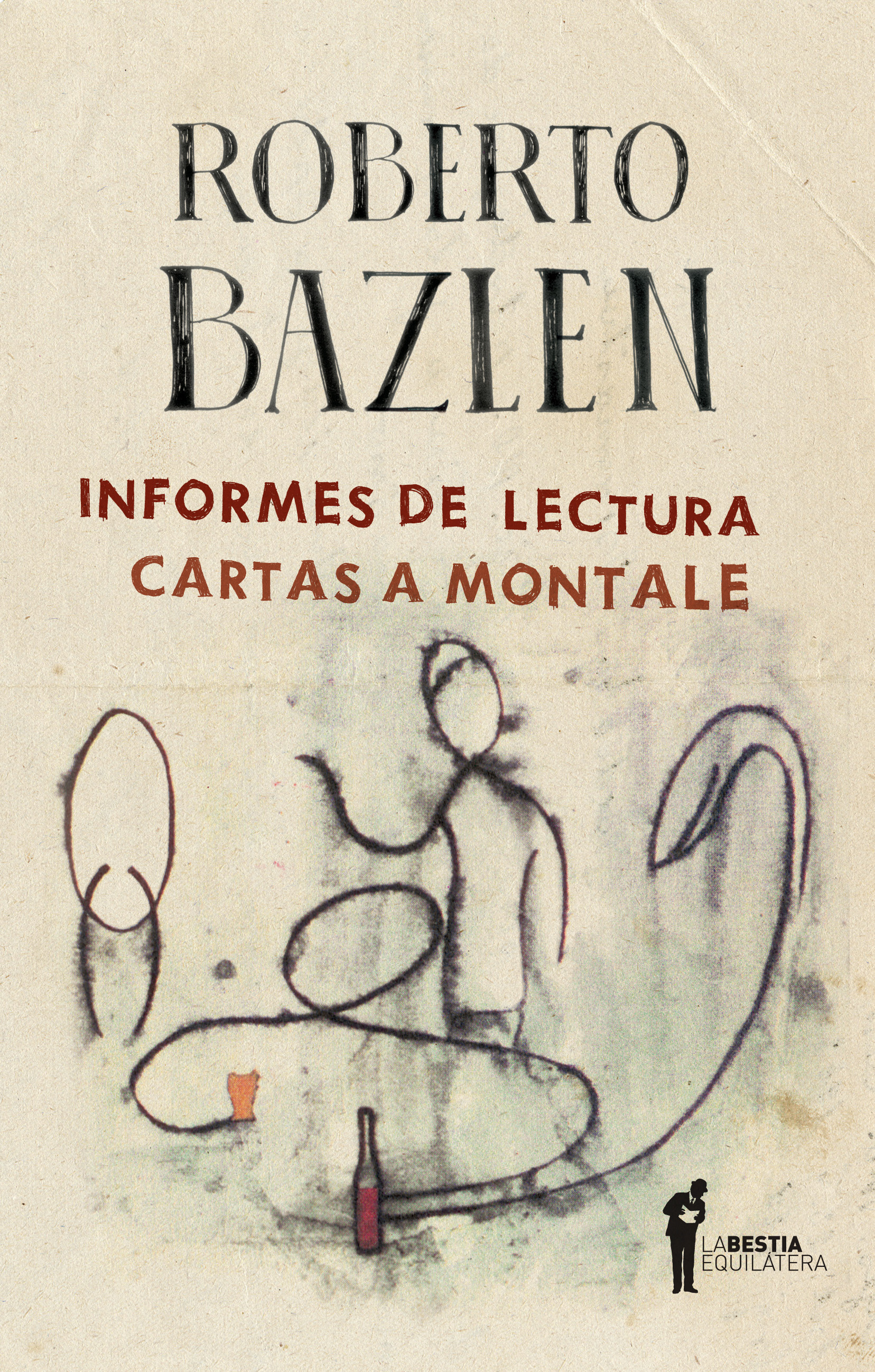
Bazlen es una figura en la que, como dice Montale en unos versos,
todo se presta para levantar “una leyenda superficial y vana”: la del
genio desganado que pudo ser autor de grandes libros y desistió. Pero lo
cierto, más allá de especulaciones y leyendas, es que no quiso escribir
libros (salvo una novela inacabada de, eso sí, formidable título: El
capitán de altura). Prefirió leer. Sus informes y cartas muestran el
desparpajo de un lector agudísimo haciendo algo así como crítica
literaria privada, un oxímoron, si se quiere, pero, de todas formas, y
más allá del grado de acuerdo o desacuerdo con lo predicado, se trata de
lecturas vivas, afectivas, bien calibradas pero nunca tibias y, muchas
veces, divertidas o, derechamente, ácidas: emanaciones de una
inteligencia brillante, incisiva, despiadada con frecuencia y nunca
cooptada ni por intereses ni por amistades ni por temores. Por ejemplo,
puede vérsele desestimado El Gatopardo de Lampedusa, desaconsejando la
publicación de Los reconocimientos de William Gaddis (“una obra falsa
escrita con gran habilidad por un falsificador excepcionalmente
inescrupuloso”) y relativizando la gracia de Silencio de John Cage,
negándole la filiación zen que el mismo músico reclamaba para sí: “Entre
la casualidad infanto anarcoide de Cage y la profunda y deliberada
irracionalidad de los maestros zen, hay una gran diferencia”. Más
demoledor aún es el informe que le manda a la editorial Adelphi sobre el
luego famoso libro La estructura de las revoluciones científicas de
T.S. Kuhn, cuyo propósito, considera Bazlen, “es de una ingenuidad tan
ofensiva que ya sería hora, finalmente, de empuñar el látigo para echar a
toda esta chusma del templo. Al menos, nos protegeríamos del
aburrimiento”. Pero también Bazlen sabía jugársela tempranamente por
libros que, pese a estar llenos de elementos que desaconsejarían en una
primera instancia su publicación, tenían un valor tal que su ojo de
águila sabía detectar y relevar. Es el caso, por ejemplo, de su reporte
sobre la novela, entonces inédita en Italia, El hombre sin atributos de
Robert Musil.
Leer los informes de Bazlen –en cuya línea habría que poner las
implacables Noticias de libros (Península, 2000) del poeta español
Gabriel Ferrater– es un ejercicio donde campea el placer y el
deslumbramiento ante el despliegue de una inteligencia libre y gozosa,
honesta y puntuda. De las cartas a Montale, en tanto, sobresale la
historia parcial de una amistad entrañable y la decidida voluntad de
Bazlen por dar a conocer la obra de Italo Svevo, el autor de La
conciencia de Zeno (“pretendo hacer estallar la bomba Svevo con mucho
estruendo”, escribe), lo cual reafirma una posibilidad propiciada ya por
los informes: tomar este libro no como meros documentos rescatados y de
interés relativo sino como los vestigios de una pasión lectora superior
y generosa, pasión que tiene mucho de aleccionadora, de emotiva y de
estimulante y que, por tirar una línea posible, puede traer el recuerdo
de la norteamericana Helene Hanff, la lectora impenitente y severa en
sus demandas, pero adorable en su amor por los libros, que durante años
le escribió divertidas y quisquillosas cartas a los dependientes de una
librería inglesa, cartas que fueron recogidas en el libro 84, Charing
Cross Road (Anagrama, 2002). Si lectores como Bazlen y Hanff abundaran
en Chile, otro gallo cantaría en el ámbito bibliotecario público.
2012, the clinic


